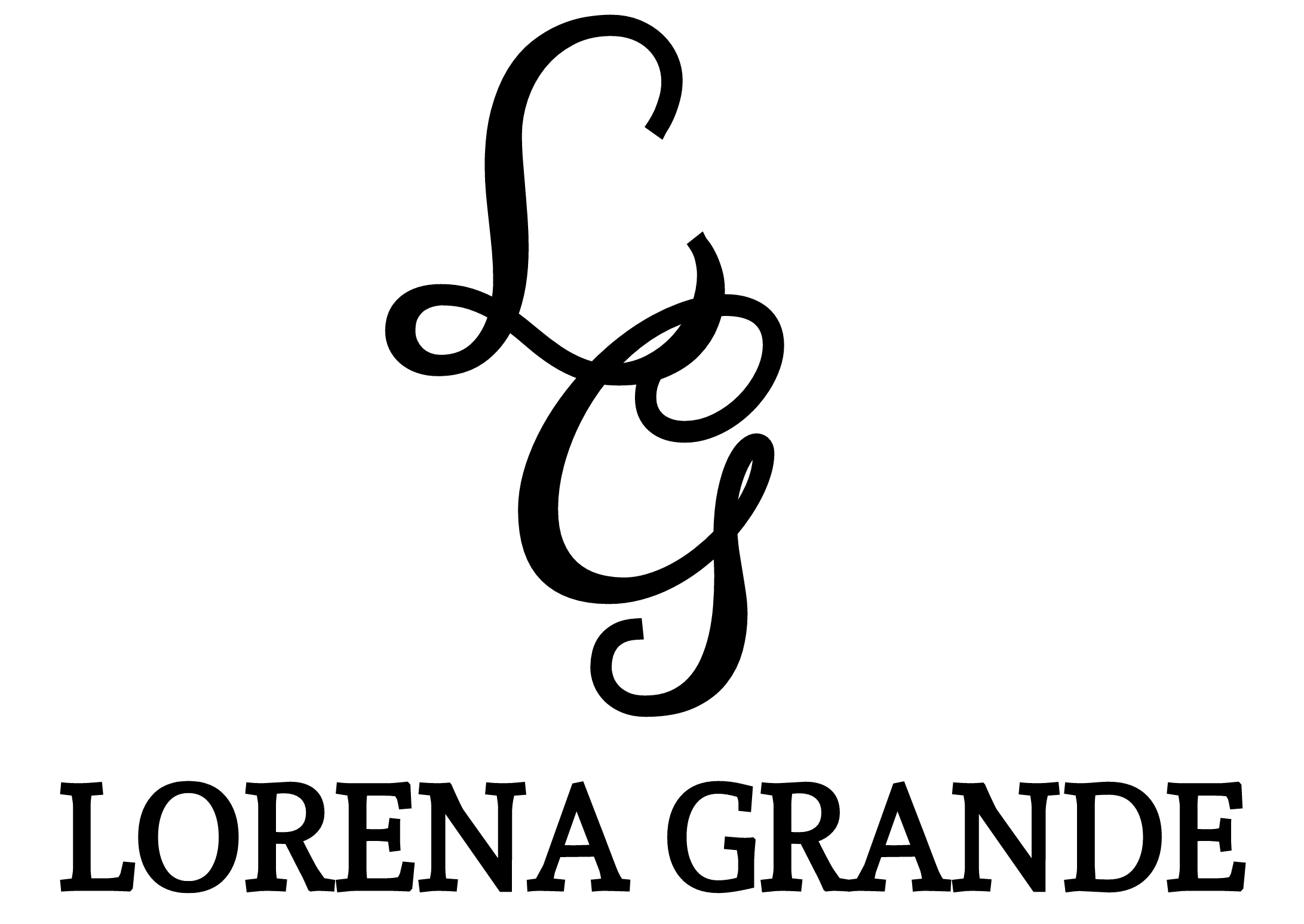Ya hacía varias horas que Apolo había cruzado el firmamento con su carro dorado para teñir de luz y color el mundo de los mortales, pero por muy poderoso que fuera, no conseguía atravesar el manto de nubes negras que cubría el cielo desde la noche anterior.
Solo existía una explicación para ello: los dioses estaban en guerra; o, al menos, lo estarían si no solucionaban sus asuntos pronto. Ningún hombre podía imaginar lo que ocurría muy por encima de esa tormenta que cada vez cobraba más y más fuerza. Los truenos hendían el aire y los rayos se manifestaban cada tanto.
Zeus estaba enfadado.
Sin embargo, no eran las alturas lo único que preocupaba a los mortales. El mar bravío chocaba contra las costas de Grecia, sacudiendo la tierra de las islas que le pertenecían y amenazando con inundar las poblaciones más cercanas a la costa. Todos se preparaban para un acontecimiento sin precedentes, y aunque nadie se atrevía a comentar en voz alta sus teorías, cualquier podría haber adivinado el motivo de semejante enfrentamiento: la polis que crecía a buen ritmo en la llanura de Ática.
Desde su lugar en el Olimpo, la diosa Atenea observaba el temor del pueblo y fruncía el ceño. Su pelo ensortijado se arremolinaba en torno a las orejas y la nuca, sobre su cabeza descansaba una tiara con una piedra preciosa engarzada en el centro. Sobre su brazo derecho se posaba un magnífico ejemplar de mochuelo, que mantenía su mirada estereoscópica fija en las dos figuras masculinas que señalaban a su dueña con dedos acusatorios.
A la derecha, Zeus, padre y señor de todos los dioses del Olimpo, con sus ojos de un profundo azul eléctrico y su falso aspecto de anciano, trataba de hacer entrar en razón a Atenea.
―Estas disputas no son propias de dioses ―decía con tono grave y severo. Su voz resonaba por todas partes, y con cada golpe de su rayo principal, el cielo parecía a punto de echarse abajo―. Comportaos como tal.
―Díselo a tu hermano, que es incapaz de aceptar la derrota ―replicó la diosa sin apenas inmutarse.
No temía la ira de Zeus. Era consciente de su papel dentro del panteón de los dioses. Si bien Poseidón, el dios situado a la izquierda, era uno de los tres originales, no tenía nada que hacer contra su mente estratégica y su calma casi perpetua, algo que ponía de los nervios al señor de los mares y los océanos.
―Maldita desagradecida ―escupió Poseidón, enarbolando su inseparable tridente de titanio y apuntando con él a su contrincante―. Los mortales no saben realmente lo que necesitan. Jamás prosperarán contigo.
Atenea le miró. El dios de los mares era imponente, sin duda, y podría haber resultado atractivo de no ser por su expresión de furia. Tenía los ojos azul profundo, como el de la vasta inmensidad de los océanos que gobernaba. Su cabello poseía un precioso tono caoba que siempre dejaba en herencia a sus hijos medio mortales. Ese era uno de los aspectos que Atenea no soportaba de su padre y de su tío: su promiscuidad y la ausencia de respeto por sus amantes. Por eso ella se había negado a emparejarse con ninguno de los dioses del panteón. Permanecería sola toda su vida, entregada por completo a su labor como diosa de la sabiduría, la justicia y la estrategia en combate.
―Si tan convencido estás de tu victoria ―dijo Atenea con voz pausada―, ¿por qué no dejamos que sean ellos quienes decidan?
Poseidón bufó.
―Ya te lo he dicho: los mortales no…
―En ese caso, no dudarán en elegirte a ti como protector de la nueva ciudad de Ática.
El dios entornó los ojos. Zeus guardó silencio, atento a las siguientes palabras de su hermano y consciente de lo que suponían las palabras de Atenea. Ella era la más lista de todos ellos, sabía manejar a todo tipo de ejemplares, ni siquiera su hermano Ares había sido capaz de vencerla. Lo más probable era que contase con un plan beta en aquella contienda y, si era sincero consigo mismo, sentía cierta curiosidad por su siguiente paso.
Poseidón no dijo nada durante un buen rato, tanto que Apolo cruzó el firmamento de nuevo con su carro y sumió el mundo en la noche. La tormenta se había apaciguado un tanto, la marejada había disminuido su intensidad, pero los hombres sabían que toda calma era la antesala a algo mucho peor.
Finalmente, cuando Selene hizo acto de presencia en los cielos, Poseidón habló.
―Muy bien. Preguntémosles a los mortales a cuál de los dos desean como su protector. ―Esbozó una siniestra sonrisa y se acercó a Atenea con actitud arrogante, la de quien está seguro de que ganará una apuesta.
Atenea asintió con la cabeza y se marchó del Olimpo, dispuesta a ejecutar su plan.
Al día siguiente, apenas rayaba el alba cuando Poseidón descendió al mundo mortal. El pueblo griego le acogió con escepticismo. ¿Por qué uno de los tres principales bajaría a verles? Sin embargo, pronto descubrieron el verdadero motivo de su visita.
Se dejó ver por todo el territorio de la península de Ática, llamando la atención de los griegos y prometiéndoles una vida mejor. Ascendió por la llanura donde se estaba erigiendo la nueva polis y, alzando su tridente, dio un fuerte golpe en el suelo. La tierra tembló, y cundió el pánico. Transcurrieron unos minutos en los que todo el mundo buscaba a sus seres queridos, hasta que la tierra dejó de temblar y se escuchó un rumor nuevo en la llanura.
De alguna manera, Poseidón había abierto una brecha en el mundo, de manera que surgiera de él un poderoso manantial de agua salada. El pueblo griego gritó de alegría, ¡aquello significaba comida! Podrían utilizar esa nueva masa de agua para aumentar el comercio. No habría nadie que no saliera ganando.
Poseidón soltó una carcajada de victoria al ver el resultado de su acción y buscó a Atenea en las alturas. Sin embargo, no fue ella quien descendió del cielo, sino Zeus acompañado de Cécrope, el primer rey de la polis de la llanura de Ática. Poseidón fue al encuentro de su hermano y del hijo de Gea con una gran sonrisa en los labios.
―¿Lo ves, hermano? ¡El pueblo ha hablado!
―En efecto, lo ha hecho ―admitió Zeus―. Aunque esta no ha sido la primera vez.
Poseidón ladeó la cabeza, confuso.
―¿A qué te refieres?
Zeus señaló un punto en lo alto de la llanura, donde se alzaba un hermoso ejemplar de un árbol nuevo, distinto a todo lo conocido hasta ese momento.
―¿Qué es eso? ―inquirió el dios de los mares.
―Eso, querido Poseidón, es mi regalo a Atenas ―dijo una voz a su espalda.
Allí estaba Atenea, rodeada del pueblo de la polis y cubierta por un velo de luz estelar. Su inseparable mochuelo reposaba en el mismo brazo que sujetaba una lanza. Su expresión serena enfureció al instante a Poseidón.
―¿Atenas? ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando?
―El pueblo ha hablado, mi señor ―intervino Cécrope, una criatura extraña nacida de las entrañas de la tierra, pero lo suficientemente mortal como para que los griegos le aceptaran entre los suyos y le nombraran rey de la polis―. La ciudad se llamará de ahora en adelante Atenas, en honor a su diosa protectora.
Poseidón paseó la mirada por todos los presentes, incluidos los mortales que se habían colocado tras Atenea, temerosos de la furia del dios.
―¿Y qué ha hecho ella para merecerlo? ¿Qué es ese árbol?
―Eso, querido tío, es un olivo ―explicó Atenea, como si le hablara a un niño pequeño que no comprendiera una realidad sencilla―. Un árbol que dará fruto y alimento perpetuo a los mortales. Podrán crear perfumes y otros productos con él. Atenas se convertirá en el centro de Ática y en un referente para todos los mortales gracias a mi regalo. Y este se expandirá por todo el mundo.
―Pero yo les he dado agua, les he dado comida…
―Después de que Atenea actuara ―especificó Zeus, sintiendo cierto orgullo por la labor de su hija―. Lo lamento, hermano, pero los mortales la han elegido a ella.
Poseidón no podía creerlo. Atenea, una simple diosa secundaria, nacida de la frente de su hermano mayor, le había ganado de una manera tan simple como absurda. Era lógico, los mortales vivían sobre todo en la tierra. Aunque se alimentaran del mar, los peces podrían llegar a agotarse, mientras que Gea era fértil en casi todos los territorios del mundo.
Furioso, tanto con Atenea como consigo mismo, regresó a las profundidades del mar y no se le volvió a ver en mucho tiempo. Cécrope organizó una fiesta con ocasión de dar gracias a Atenea, que se quedó allí para participar de la celebración. La recién nombrada Atenas se vistió de gala en torno al olivo ―junto al cual se construiría más adelante el templo de Erecteion―, y canto y bailó para gozo de su diosa protectora. Más tarde, cuando los mortales comenzaban a acusar el cansancio de la jornada, Atenea luego ascendió al Olimpo junto a Zeus, desde donde veló siempre por su pueblo ―a pesar del carácter voluble y traicionero de los mortales. Tal y como Atenea había predicho, el olivo cobró fuerza entre el pueblo griego, quien lo dejó en herencia al Imperio Romano. Este se encargó de llevarlo por todos los lugares que conquistó, sobre todo por su península e Hispania. Allí, los pueblos de la Baetica, la Lusitania y la Cartaginensis se apropiaron del maravilloso oro líquido e hicieron de él santo y seña de su cultura… hasta el día de hoy.