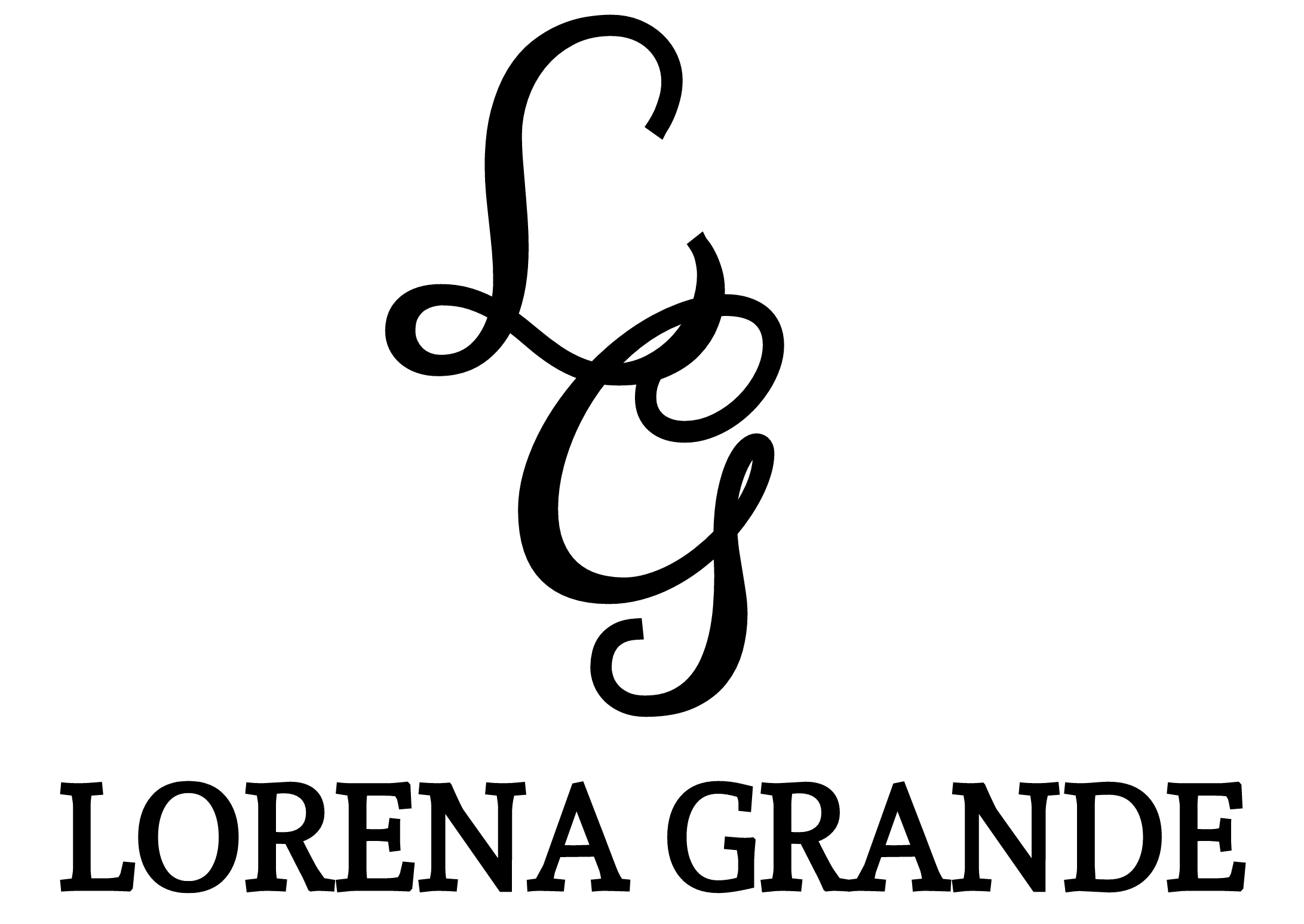Resumen: Daniel sueña todas las noches con un hada. Esta le encomienda una misión, pero Daniel se ve incapaz de llevarla a cabo y termina por olvidarla.
Hasta que descubre lo que le ocurre a su amigo Martín y decide tomar cartas en el asunto.
Este relato optó a ser elegido para la Antología Superinfancia, convocado y coordinado por la autora Silvia Díaz y la Fundación RANA.
Páginas: 7
Lee el relato A CONTINUACIÓN:
I
Daniel siempre tenía el mismo sueño todas las noches.
Estaba en su cuarto, jugando y, entonces, un potente rayo de luz iluminó toda la instancia, cegándole. Cuando consiguió abrir los ojos de nuevo, vio que tenía ante él a un hada que parecía un reflejo de sí mismo: tenía los mismos ojos azules, la misma nariz chata y el mismo pelo negro. El hada estaba completamente vestida de azul y sus alas pequeñas y membranosas parecían hechas de cristal.
―Hola, Daniel―saludó el hada con un suave tono de voz―. ¿Sabes quién soy?
El niño parpadeó, anonadado, confuso, asombrado…
―Te pareces a mí―musitó, intentando tocar a la criatura con un dedo, pero esta se apartó.
―Exacto. Yo soy tú y he venido a entregarte un mensaje.
Daniel frunció el ceño.
―¿Cómo puedes ser yo? ¡Yo estoy aquí!
―Sí y yo formo parte de ti―asintió el hada, guiñándole un ojo―. Ahora, escúchame. He venido a encomendarte una misión.
El niño notó cómo su corazón se aceleraba. ¡Una misión! ¡Como las de sus superhéroes favoritos! No podía decir que no.
―Claro, ¿de qué se trata?
El hada se acercó a él y susurró:
―Tu amigo Martín necesita tu ayuda, pero no se atreve a pedirla. Necesito que le vigiles de cerca, que juegues siempre con él y que prestes atención a todo lo que le rodea.
―Pero, ¿qué le ocurre? ¿Qué pasa?
―No puedo decírtelo―repuso el hada, apenada―, pero solo tú puedes echarle una mano. ¿Lo harás, Daniel?
―¡Por supuesto!
El hada sonrió, satisfecha y se separó de él.
―Bien, sé que dejo a Martín en buenas manos. Al fin y al cabo, ¿no es tu mejor amigo?
Y, sin decir una palabra más, el hada desaparecía con un fogonazo.
A partir de la décima visita del hada, Daniel empezó a prestar mucha atención a su amigo Martín. El verano se acercaba y cada vez tenían más tiempo para salir a jugar, de modo que le resultaría más fácil llevar a cabo la misión del hada.
Pero a medida que pasaba el tiempo y no
ocurría nada, Daniel empezó a creer que el hada no existía y decidió dejar a un
lado aquella supuesta misión.
II
―¡Venga, juguemos a policías y ladrones! Tú serás el malo y yo tendré que detenerte.
Daniel quiso protestar, pero cuando descubrió la determinación en los ojos marrones de su amigo Martín, resopló y claudicó.
―Está bien―aceptó, finalmente―, pero la próxima vez lo haremos al revés.
Martín se echó a reír, asintiendo con la cabeza.
―¡Vale! ―Se dio la vuelta y le dio la espalda a Daniel― Voy a contar hasta veinte. ¡Escóndete! Uno, dos, tres…
Daniel ahogó una exclamación y dio una vuelta completa sobre sí mismo antes de decidir adentrarse en la parte trasera del jardín de la casa de su amigo. Martín vivía en una amplia finca rodeada de altos setos y árboles de gruesos troncos.
Allí, en Galapagar, era común encontrar casas de dos plantas y varias habitaciones con jardín privado, piscina y un muro de, al menos, dos metros y medio, vigilado las veinticuatro horas por equipos y cámaras de seguridad. Daniel vivía en la casa construida frente a la de Martín, al otro lado de la calle y solían jugar en aquel gran jardín con vistas a la sierra.
Daniel rodeó la casa y llegó hasta la zona de la piscina. Aún no había llegado el verano, pero ya estaba llena de agua y preparada para que Martín se diese el primer chapuzón de la temporada. El calor del sol se le pegó en la nuca cuando atravesó el patio y se adentró en la casa a través de una puerta; estuvo a punto de estamparse contra el cristal, pero vio el cierre justo a tiempo.
Toda la casa estaba en silencio. Daniel la conocía tan bien como la suya propia y sabía que las habitaciones estaban en la planta de arriba. Allí sería el primer lugar en el que Martín le buscaría, de modo que esquivó las escaleras que subían al primer piso y buscó la alacena que había justo bajo los escalones. Era un lugar pequeño en el que se guardaban los productos de limpieza.
Daniel abrió la puertecita blanca y se metió dentro del hueco, dejando la puerta levemente entornada para poder ver a Martín.
Apenas habían pasado unos segundos desde que escogiera su escondite cuando Daniel escuchó a alguien bajando por la escalera. Por la forma de andar, debía de tratarse del padre de Martín, un hombre tan serio que Daniel temía cruzarse con él. Un segundo par de pies iba tras él, con los tacones resonando en el caro suelo de madera de la casa.
Daniel contuvo la respiración.
―¿Dónde está el niño, Miguel? ―exigió saber la madre de Martín. Por el tono con el que hablaba, Daniel imaginó que debía de estar enfadada, algo que no solía ocurrir― Te he dicho mil veces que no le pierdas de vista.
―No esperes que le mantenga encerrado, Clara―espetó el hombre, caminando hacia la terraza. Su voz sonaba distante, pero Daniel aún podía escucharle con claridad.
―Qué más quisiera yo…―masculló la mujer, perdiéndose al otro lado de las escaleras.
Daniel se sintió tentado de abrir la puerta y curiosear. Quería escuchar la conversación de los padres de Martín, pero cuando iba a salir de su escondite, las voces de Miguel y Clara regresaron, acompañadas esta vez de la de su hijo. Daniel contuvo la respiración cuando se dio cuenta de que no hablaban como lo hacían sus padres con él, sino que estaban gritando.
¿Estaban riñendo a Martín? Daniel no podía estar seguro.
―¡… basura en esta casa! ¿Eres tonto o qué te pasa? ―gritaba la madre de Martín.
El niño chilló durante un segundo, pero enseguida paró.
―¡No le pongas un solo dedo encima, Clara! ―intervino Miguel.
Daniel se tapó la boca con las manos. ¿Qué quería decir el padre de Martín?
―¡Es un niño! Deja de controlarle como si fuera uno de tus malditos ejecutivos.
―¡Es mi hijo y haré con él lo que me dé la gana! ¿Está claro? ―contestó Clara.
A continuación, se escuchó una especie de choque y Daniel vio a su amigo tirado en el suelo, bocabajo, sujetándose la nariz ensangrentada con las dos manos.
Daniel no fue capaz de mantenerse al margen. Por un momento, la imagen del hada pidiéndole que vigilara a Martín recobró fuerza en su mente y comprendió a qué se refería.
Se olvidó por completo del juego y salió corriendo de la alacena.
―¡Martín! ―gritó, resbalando por el suelo excesivamente limpio y dejándose caer de rodillas junto a él.
Su amigo alzó la mirada del suelo y sus ojos parecieron salirse de las cuencas.
―Vete de aquí―masculló Martín, con las manos completamente rojas.
―No…―quiso responder Daniel, pero entonces alguien le agarró del pelo y tiró de él.
Daniel chilló. Nunca nadie le había tirado del pelo ni le había arrastrado de esa forma. Apenas podía distinguir los tacones de aguja de la madre de Martín, que le llevaba a rastras hacia la piscina. Junto a ella estaba Miguel, intentando por todos los medio de arrebatarle el control del cuerpo de Daniel, sin atreverse a tocarla.
Cada vez se encontraban más cerca de la piscina y Daniel se estaba quedando sin fuerzas para seguir luchando. Le dolían los brazos por tratar de alcanzar la muñeca de Clara, pero ella le arañaba con sus afiladas uñas cada vez que lo intentaba. Mientras, Miguel discutía con ella a voz de grito y Daniel imploró en silencio que alguien les escuchara y fuera en su ayuda.
Pero no aparecía nadie y Daniel ya notaba el cambio del césped al empedrado del borde de la piscina. Sin embargo, no podía quitar los ojos de Martín, de rodillas junto a los lujosos muebles de la cocina. Había cogido un paño y se tapaba la cara con él.
Y fue entonces cuando Daniel lo comprendió todo. El hada de cada noche le había advertido acerca de esa situación. Entendió por qué su amigo siempre escogía juegos en los que él siempre era el bueno, por qué prefería parecer el héroe a ser el malo de la película. De alguna manera, Martín sentía que le estaba robando algo a su madre, que estaba haciendo algo mal y que por eso no le quería.
¿Cuántas veces le había roto la nariz? ¿Cuántos días le había gritado? ¿Por eso se pasaba semanas encerrado en casa, sin ir al colegio? ¿Para que nadie viera sus heridas? ¿Cómo era posible que Daniel no se hubiera dado cuenta de aquello?
O, quizá, si lo había hecho, si realmente creía que el hada de sus sueños era él mismo…
Aquello no estaba bien. Daniel apenas tenía ocho años, pero sabía perfectamente distinguir lo que se debía hacer y lo que no. Clara no se comportaba como una madre y Miguel no se atrevía a apartarla para no hacerle daño. Nadie parecía darse cuenta de que aquella mujer estaba a punto de lanzar a la piscina a un niño que apenas había comenzado a aprender a nadar y si él se ahogaba, ¿quién ayudaría a Martín? ¿Quién le protegería de su madre? ¿Habría más hadas dispuestas a salvarle?
Algo dentro de Daniel se rebeló ante la idea de ver a su amigo completamente solo y justo cuando la mitad de su cuerpo asomaba a la piscina, movió las piernas con fuerza y le dio una certera patada a Clara en los tobillos. La madre de Martín gritó y se tambaleó. Daniel volvió a patearle los pies y, esta vez, cayó al suelo con estrépito, soltándole.
Daniel sintió que su cuerpo cedía y amenazaba con acabar en la piscina, pero alguien le sostuvo a tiempo. Alzó la mirada y se encontró con los ojos enrojecidos de Miguel. Por primera vez, Daniel no tuvo miedo de aquel hombre tan serio.
―¿Estás bien? ―murmuró el padre de Martín, masajeándole el cuero cabelludo.
―Sí―respondió Daniel con un hilo de voz.
Giró la cabeza hacia Clara, que se estaba recuperando del golpe y observaba a Daniel con una expresión enloquecida.
―Corre―dijo Miguel, ayudando a Daniel a levantarse―. Sal de la casa con mi hijo, llévatelo a la tuya.
Daniel se puso en pie, jadeante y no se lo pensó dos veces. Echó a correr hacia la cocina y se agachó junto a Martín, cuyo rostro estaba manchado por la sangre y las lágrimas.
―¿Qué haces? ―preguntó Martín al ver a su amigo cogiéndole por los brazos.
―Vamos. Tu papá me ha dicho que hoy duermes conmigo.
―¿Estás seguro? Mi mamá…
―¡Confía en mí! ―exclamó Daniel, nervioso, al ver que Clara se levantaba del suelo y se atusaba la ropa sin dejar de mirarles.
Sin embargo, no le sirvió de nada. Miguel aprovechó ese instante de descuido para empujarla hacia la piscina. Clara cayó al agua con un grito. Martín sollozó en el paño.
―No te preocupes, estará bien―le aseguró Daniel, obligándole a darle la espalda a la terraza―. Ven, vamos. Lo pasaremos bien en mi casa. Yo también tengo un jardín y una piscina enorme.
Así, poco a poco, Daniel consiguió llevar afuera a Martín. Le costó bastante abrir la puerta del muro que separaba la casa de la calle, pero cuando lo hizo, Martín ya se había recuperado lo suficiente para ser él quien corriera hacia la mansión que había frente a la suya.
La puerta del cancel de la casa se abrió de par en par unos instantes después. Daniel no esperó a que el sistema la cerrara poco a poco, sino que la empujó hasta que se hubo escuchado el clic del cierre.
Apenas se había dado la vuelta y había avanzado unos cuantos pasos junto a Martín cuando la puerta de la casa se abrió y su madre se asomó por el umbral, extrañada.
―Cariño, ¿ya has acabado de jugar con…?―La mujer no terminó la frase cuando su vista se fijó en Martín, el paño y la sangre― ¡Oh, por Dios! ¿Qué te ha pasado?
La madre de Daniel se acercó corriendo a ellos y se puso en cuclillas para examinar a Martín. En cuanto notó las cálidas manos de la mujer, la suavidad con que lo tocaba y el cuidado que ponía al examinarle la nariz, el niño rompió a llorar. Daniel apretó los dientes, sintiéndose impotente por el sufrimiento de su amigo, y dejó que su madre le consolara y le llevara adentro.
Ese día, Daniel supo exactamente en qué trabajaba su madre y por qué siempre le insistía en ser amable con los demás. Ella era psicóloga y, además, ayudaba a RANA, una fundación que se dedicaba a cuidar a los niños que habían sufrido lo mismo que Martín. Daniel supo, entonces, que su amigo había pasado por cosas peores que una nariz rota y, desde ese mismo momento, se propuso cuidar de él, defenderle y asegurarse de que Clara nunca más volviera a hacerle daño.
Unos meses después, gracias a la mediación de la fundación RANA, Daniel fue testigo de cómo Martín y su padre declaraban ante el juez. Daniel se empeñó en acompañar a su mejor amigo y brindarle todo su apoyo. Clara fue declarada culpable y puesta en libertad bajo fianza, con la condición de no acercarse a su hijo a menos de cincuenta kilómetros de distancia. Por su parte, tras demostrar los continuos abusos de su esposa, Miguel obtuvo la patria potestad del pequeño hasta que este cumpliera los dieciocho años.
Tras la sentencia, Clara perdió su trabajo, hizo las maletas y se fue de la mansión sin decir adiós a nadie; Daniel no la echaría de menos y Martín, aunque no pudiera recuperar su infancia perdida, volvería a sonreír con sinceridad y a hacer lo que todos los niños deberían: ser feliz.